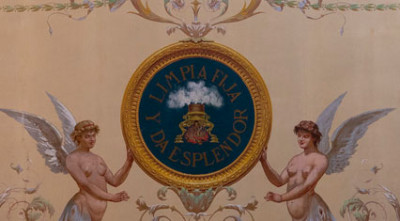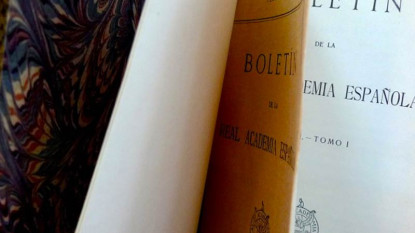La entonación
- Simplificadamente, puede afirmarse que la entonación es la melodía, la «música» con la que se emite cada enunciado, la estructura sobre la que se organiza todo el mensaje hablado. Es muy habitual en el habla informal escuchar expresiones como «Lo que me molestó fue el tono con que lo dijo». A lo que se está refiriendo la persona que emplea este tipo de frases es, precisamente, a la entonación, que es un fenómeno de gran importancia, porque de ella, más que de las palabras, depende frecuentemente el éxito en la comunicación interpersonal. Desempeña así un papel fundamental para la comprensión y la interpretación de los mensajes, ya que sirve para oponer, clarificar, matizar o destacar los significados transmitidos, e informa asimismo sobre muchos otros aspectos relacionados con el hablante y con la situación.
Para lograr una buena elocución es imprescindible servirse correctamente de la entonación y conocer todas las posibilidades que brinda.
Por ejemplo, Te comes la sopa / ¿Te comes la sopa? / ¡Te comes la sopa! son tres oraciones que solo pueden diferenciarse por la distinta entonación con la que se pronuncien.
- Determinantes de la entonación. Cuando una persona habla, sus cuerdas vocales pueden vibrar más deprisa o más despacio, de manera que su tono puede ser más agudo o alto (si vibran rápidamente) o más grave o bajo (si lo hacen lentamente). Las variaciones que experimenta el tono a lo largo de un enunciado son las que determinan su entonación, aunque también las alteraciones en la intensidad y en la duración de los sonidos, debidas a los acentos o a otras causas, intervienen en un cierto grado. Por ejemplo, en Pablo se ha marchado este mes, el tono asciende coincidiendo con el primer acento (Pa), se mantiene más o menos uniforme durante las sílabas siguientes y desciende claramente al final de la oración (mes), lo que indica que se trata de un enunciado afirmativo, y no interrogativo como ¿Pablo se ha marchado este mes?
- Los patrones entonativos. Las entonaciones con las que se pronunciarían los dos ejemplos mencionados en el apartado anterior coincidirían en lo fundamental con aquellas con las que se emitirían otros enunciados similares, como, por ejemplo, Estás con Marta frente a ¿Estás con Marta?, o Me llamaste ayer a la hora de comer frente a ¿Me llamaste ayer a la hora de comer?, y ello con independencia de los distintos contenidos de los mensajes. Esas formas o esquemas melódicos típicos que aparecen una y otra vez en el habla y que se asocian con los distintos tipos de enunciados son los llamados patrones entonativos o melódicos. Así, el patrón entonativo al que se ajustan las oraciones Estás con Marta y Me llamaste ayer a la hora de comer, con descenso final del tono, es característico de las oraciones declarativas. En cambio, el que se aplica en ¿Estás con Marta? y ¿Me llamaste ayer a la hora de comer?, con ascenso final del tono, es propio de cierto tipo de oraciones interrogativas.
-
Unidades de la entonación. Todo fragmento del discurso hablado al que puede asociársele un determinado patrón entonativo constituye una unidad melódica. Hay dos tipos de unidades melódicas:
- En el caso en que el fragmento esté delimitado por pausas, la unidad melódica coincide con el grupo fónico (➤ P-37). Por ejemplo, #Vete a abrir↓. # Las llaves están debajo de la puerta↓.# representan dos grupos fónicos porque son dos enunciados ubicados entre pausas, y son además dos unidades melódicas porque cada una presenta un patrón entonativo determinado —en este caso, con caída final del tono (que se indica con una flecha descendente), puesto que son oraciones declarativas—.
- En el caso en que esa porción no esté delimitada necesariamente por dos pausas a cada lado, sino por pausas y cambios en el tono o incluso solo por cambios tonales, no puede hablarse ya de grupo fónico, sino de grupo de entonación. Por ejemplo, en El número de profesores → ha disminuido en los últimos años → por múltiples razones↓, es muy probable que no se lleguen a realizar pausas reales tras profesores y tras últimos años, sino que simplemente se produzcan inflexiones en el tono que marquen la existencia de tres grupos distintos de entonación (tres unidades melódicas), dos con tono final en suspensión (flecha horizontal), porque el mensaje no ha concluido, y uno con el tono final descendente propio de las oraciones declarativas.
Dado que los oyentes pueden percibir cambios tonales producidos entre el sujeto y el predicado de una oración, a menudo se comete el error de incluir en los textos escritos una coma que separe ambos componentes (➤ P-46 y O-95). Por ejemplo, en el enunciado Los diseñadores de ese modelo de coche↑ se hicieron ricos, la ligera elevación del tono que se registra en el habla tras coche (señalada por una flecha ascendente) puede inducir a separar sus dos constituyentes principales con coma. De nuevo, conviene recordar que la puntuación y la pronunciación son dos planos distintos que no siempre coinciden.
-
División de la secuencia en unidades melódicas. Las unidades melódicas, ya sean grupos de entonación o grupos fónicos, tienen en español una extensión variable, que depende de muchos factores (la velocidad de habla o el estilo, por ejemplo: cuanto más rápidamente se hable, más unidades melódicas se formarán; cuanto más coloquial sea el estilo, mayor también será el número de contornos melódicos diferenciados). Ahora bien, se dan algunas recurrencias, no obligatorias, pero sí características. Por ejemplo, constituyen o suelen constituir grupos de entonación distintos:
- Las oraciones subordinadas y subordinantes: Cuando creas que está listo, / me lo dices.
- Las oraciones coordinadas: Lo vi ayer por la mañana / y enseguida me decidí a comprarlo.
- Los miembros de una enumeración: Vinieron su madre, / su tío Pablo / y su novia.
- Las aposiciones: He estado en Montevideo, / una ciudad preciosa.
- Los sujetos antepuestos y el predicado: El informe de los expertos / fue muy contundente. En cambio, si es el predicado el que antecede al sujeto, no conforman dos grupos de entonación, sino uno solo (Fue muy contundente el informe de los jueces).
- Los complementos circunstanciales y el resto de la oración: En el mes de enero / aquí nieva mucho. Si el complemento circunstancial va al final, ambos constituyentes forman un solo grupo: Aquí nieva mucho en el mes de enero.
-
División interna de las unidades melódicas. Tradicionalmente se han establecido tres partes fundamentales en toda unidad melódica, es decir, en todo fragmento del habla dotado de un patrón de entonación particular:
- La primera parte abarca todas las sílabas desde el inicio del fragmento hasta la que comporta el primer acento.
- La segunda parte comprende la primera sílaba acentuada y todas las siguientes hasta la tónica final.
- La tercera parte contiene la sílaba acentuada final y las siguientes, si las hubiera.
La primera y la segunda parte constituyen, juntas, lo que técnicamente se llama el pretonema; la tercera se denomina, en el mismo argot, tonema.
Pretonema y tonema son importantes para la descripción y el análisis de la entonación.
Así, en el grupo de entonación El número de profesores desciende, la primera parte estaría constituida por el; la segunda, por número de profesores des, y la tercera, por ciende. El pretonema sería El número de profesores des, y el tonema, ciende.
-
Clases de tonemas. La parte final del patrón, es decir, el tonema (➤ P-78), puede ser de varios tipos, aunque aquí solo se mencionarán los tres principales:
- Cadencia: El tono desciende y presenta el nivel más bajo del enunciado. Ejemplo: Hoy no hay clase↓; puedes marcharte↓. La cadencia puede ser más o menos acusada, es decir, puede alcanzar el nivel más bajo del rango del hablante o no.
- Anticadencia: El tono asciende y presenta el nivel más alto del enunciado. Ejemplo: Los equipajes de los pasajeros↑ se perdieron en el vuelo↓. La anticadencia puede variar desde una subida ligera hasta una subida marcadísima, dependiendo del tipo de enunciado.
- Suspensión: El tono no se altera y se mantiene en el nivel medio en el que se mueva la frase. Ejemplo: En la cubierta del barco →, en medio de la tormenta↑, cundía el pánico↓.
-
La gama tonal. Cuando se analiza el contorno tonal concreto que un hablante da a un enunciado determinado, ha de hacerse en relación con cuatro variables diferentes:
- La gama tonal individual propia de ese hablante dado, dependiente de su anatomía laríngea y de su fisiología, las cuales condicionan el límite más alto y el más bajo de su tono, entre los que puede moverse sin dificultad.
- La gama tonal idiomática, dentro de la cual se sitúan las variaciones tonales condicionadas por la lengua que se hable en cada caso.
El español, en su variante castellana, se mueve por lo general en una gama tonal más baja que otras lenguas de su entorno, y su tono medio es más bien grave. Existen diferencias a este respecto entre sus diversas variedades dialectales; así, por ejemplo, se ha observado que la entonación del español mexicano suele conllevar, junto con una velocidad de elocución más rápida, un tono medio un poco más alto que el de otras variantes.
- La gama tonal expresiva, que marca los márgenes tonales en los que se mueve el hablante —dentro de las posibilidades que le permite su gama tonal individual— cuando quiere transmitir informaciones afectivas, emocionales o actitudinales.
En español, la gama expresiva es menor que en algunas otras lenguas (las fluctuaciones son menos acusadas), pero la pronunciación enfática, la cual provoca movimientos acentuales más marcados, puede hacer que aumente y se ensanche.
- La gama tonal lingüística, cuyos márgenes varían dependiendo de los contextos o las modalidades oracionales particulares de que se trate. En español, los incisos entre paréntesis, por ejemplo, se caracterizan por moverse en una gama tonal más baja y más estrecha que la gama en la que se inscribe el resto del enunciado en que van insertos.
Una conversación normal se caracteriza por una gama tonal más estrecha que aquella en la que se mueve una representación teatral o una lectura de un texto en voz alta.
-
El registro tonal. Dentro del margen de libertad que le ofrece su gama tonal, el hablante puede moverse en un registro u otro; es decir, puede mantener un tono alto, A, uno medio, M, u otro más bien bajo, B, desde que empieza a hablar y durante toda su emisión. En general, cada individuo tiende a usar la parte inferior de sus posibles registros, reservando los más altos para expresar las emociones más fuertes.
El registro influye claramente en el significado que se quiere transmitir.
Por ejemplo, compárense estos tres enunciados, en los que las letras mayúsculas aluden al registro en el que se ha articulado cada uno:
Ella pensaba que él la quería M, y no era así (simple descripción de un hecho).
Ella pensaba que él la quería A, y no era así (en contra de lo que ella esperaba).
Ella pensaba que él la quería B y no era así (todo el mundo lo sabía de antemano).
La elección de un registro u otro no es, por tanto, gratuita ni caprichosa, porque en cada caso los matices significativos aportados al mensaje variarán.
-
Funciones de la entonación. La entonación cumple muchas funciones y no es fácil desligar unas de otras. Simplificando mucho un asunto sumamente complejo, se pueden distinguir las siguientes:
- Función gramatical. Es el papel desempeñado por la entonación cuando indica la modalidad sintáctica a la que pertenece un enunciado: distingue por ejemplo entre una oración enunciativa y otra interrogativa (Llueve↓ / ¿Llueve?↑).
- Función delimitativa. La entonación permite dividir la secuencia en fragmentos más pequeños, y establecer sus interrelaciones y su organización interna; ayuda a los oyentes a interpretar y, en su caso, desambiguar el mensaje. Varios ejemplos (en algunos de ellos los cambios en el tono se combinarían con breves pausas):
Carmen→, ha venido. / Carmen ha venido↓: Carmen es vocativo en el primer caso; sujeto en el segundo.
¿Quieres vino o cerveza?↑ / ¿Quieres vino↑ o cerveza↓?: La primera pregunta incluye cualquiera de las dos posibilidades; la segunda las da como alternativas.
Los accidentados, heridos↑, pidieron ayuda. / Los accidentados heridos → pidieron ayuda: En el primer caso, heridos es un adjetivo explicativo; en el segundo es especificativo.
Yo quisiera saber qué piensas↓./ Yo quisiera saber↓: ¿qué↑ piensas↓?: En el primer caso, se trata de una pregunta indirecta y constituye un único grupo de entonación; en el segundo, es una directa y comprende dos grupos entonativos.
- Función integradora. La entonación dota de cohesión general al discurso y puede conceder identidad propia e independiente a una sílaba o a un morfema (pregunta: —¿Pre- o posdoctoral?; respuesta: —Pre↓), a una palabra (pregunta: —¿Cuándo vendrás?; respuesta: —Antes↓), a una oración (Los márgenes de tiempo son muy reducidos↓) o a unidades mayores, equivalentes al párrafo en la lengua escrita, en las que, aunque existan varios grupos entonativos, el tono se mueve en la misma gama y va descendiendo progresivamente desde el inicio hasta el final (En las faldas de la montaña / un gran número de casas / se distribuían a intervalos irregulares / entre la vegetación↓). La entonación informa acerca de si un enunciado ha concluido o no, y es justamente la entonación también la que hace que oraciones como Me dio tal susto…↑, inacabadas, puedan admitirse (no sería posible la misma oración con tono final descendente: Me dio tal susto↓).
- Función interactiva. La entonación regula los turnos de palabra. La finalización de un turno se marca por un descenso relativamente pronunciado del tono hasta un nivel bajo en relación con el tono propio del hablante. Por el contrario, un cambio a un registro alto, una ligera subida o un tono suspensivo o nivelado se consideran indicios de que el hablante quiere continuar en el uso de la palabra.
- Función informativa. La entonación señala cuál es la información nueva y cuál es la ya conocida por el oyente, y dota de relevancia a unos ciertos elementos dentro de la oración. Así, a una pregunta general sobre dónde comió ayer Pepe, se puede responder Pepe comió en el bar, con tonema final descendente y foco en en el bar; en cambio, ante una pregunta sobre qué hizo Pepe y dónde, la respuesta ha de contener dos elementos focalizados —comió y en el bar—, para lo cual se debe segmentar en dos unidades entonativas distintas, Pepe comió, con foco en comió (con tono alto en la sílaba acentuada y un leve descenso posterior), y en el bar, con foco en bar (es decir, un tono alto muy marcado en la sílaba, acentuada, seguido de un tono descendente).
- Función sociolingüística. La entonación marca las características del grupo al que pertenece el hablante, su origen geográfico, su adscripción social y cultural, etc. En relación con este punto, puede afirmarse que las variantes del español presentan más coincidencias que diferencias; esto es, los patrones fundamentales no divergen en gran medida en América y en España. Por aducir algún ejemplo, las oraciones declarativas acaban prácticamente en todos los dialectos (salvo alguna excepción) con un tono bajo, como así ocurre también, en la mayoría de las variedades, con las interrogativas introducidas por un pronombre y con las imperativas o los ruegos.
- Función expresiva. La entonación proporciona indicios sobre el estado de ánimo permanente del emisor o sobre la emoción momentánea que experimenta en el instante en que habla. Es muy difícil establecer las correspondencias directas entre los patrones entonativos y las emociones o estados de ánimo. Pocas categorías emocionales tienen una representación tonal exclusiva, y, en cualquier caso, esta es siempre gradual. Por ejemplo, ‘enfado’ y ‘alegría’ comparten a grandes rasgos las mismas manifestaciones: tonos más altos (en grados diversos) e inflexiones más pronunciadas (también en grados diversos) de las que se dan en los enunciados «neutros».
- La entonación en español: algunos rasgos generales. En los distintos patrones entonativos, el pretonema presenta movimientos relevantes, de modo que a veces leves matices significativos en el habla suponen considerables cambios no solo en el tonema (la parte final del patrón), sino también en el pretonema (el resto del patrón). En los siguientes apartados, no obstante, se mencionan simplemente ciertos significados con los que se suelen asociar los tonemas finales en español (➤ P-84), así como observaciones muy generales sobre los registros y las gamas tonales que caracterizan a determinados tipos de enunciados (➤ P-85 y P-86).
-
Tonema o inflexión final:
-
Tonema final descendente. El descenso final en el tono, más o menos marcado, se utiliza por lo general en estos casos:
- En enunciados declarativos concluyentes, como cuando se responde categóricamente a una pregunta o se termina una enumeración. En general, en todas las oraciones declarativas. Cuanto más acusado sea el descenso, más concluyente es la unidad. Ejemplos: No quiso comer↓; Se están tomando medidas↓.
- En todas las unidades internas de una enumeración (salvo en la penúltima si la enumeración es completa, es decir, que concluye). Ejemplos: Asistieron abogados↓, /jueces↓, / empresarios↓… (enumeración incompleta); frente a Asistieron abogados↓, / jueces↑ / y empresarios↓ (enumeración completa).
- En el último miembro de la enumeración, tanto incompleta como completa, que acabará también con descenso tonal, en este caso más pronunciado. Ejemplos: Compré tomates↓, lechugas↓, cebollas↓…; Los ojos rojos↓, hinchados↑ / y llorosos↓. Cuando las enumeraciones van situadas en la rama inicial de un enunciado, los movimientos tonales varían, como se explica en P-84, b.
- En algunas preguntas que se inician con un pronombre o adverbio (quién, qué, dónde…). En este caso, el acento más marcado suele ser el del mismo pronombre o adverbio y el descenso final es pronunciado. Cuanto más amplios sean estos movimientos, más brusca resultará la pregunta. Ejemplo: ¿Dónde has estado hoy↓?
- En las oraciones interrogativas imperativas (vayan o no introducidas por un pronombre o un adverbio) o confirmativas. Ejemplos: ¿Quieres estarte quieto↓?; ¿Cuándo piensas hacerlo↓?; ¿Sabré yo hacer eso↓?; ¿Te encuentras bien↓?
- Al final de las preguntas disyuntivas excluyentes. En estos casos, tras la primera opción presentada, el tono sube considerablemente, como se indica en el ejemplo. Ejemplo: Con el café, / ¿quieres azúcar↑ / o sacarina↓?
- En la interrogación aseverativa, y también en algunas preguntas irónicas o desaprobatorias. Ejemplos: Ya te has caído, / ¿lo ves↓?; Me gustan mucho los zapatos que te has puesto, /¿no tienes otros más viejos↓?
- En los imperativos que no admiten réplica (en un registro muy alto y con una gama tonal también ampliada). Ejemplo: ¡Cállate↓!
- En los ruegos (con velocidad lenta). Ejemplo: Ven a casa↓…
- En algunos tipos de exclamaciones, particularmente de significados negativos, pero también positivas, con descensos más o menos lentos. Ejemplos: ¡Qué lástima↓!; ¡Cuánto trabajo↓!
- En los vocativos muy enfatizados, como cuando se llama a una persona insistentemente. Ejemplos: Pedro↓, Pedro↓, ¿es que no me oyes?
- En los incisos, cuando van situados en la rama final del enunciado. Ejemplo: La joven iba con el coche, / el de Jaime↓, / el blanco.
- Para ceder el uso de la palabra en una conversación. Ejemplo: No puedo decir más que esto fue lo que ocurrió↓.
-
Tonema final ascendente. El ascenso en el tono se utiliza generalmente en correspondencia con, por ejemplo, los siguientes contextos semánticos y sintácticos:
- Para expresar ideas no concluidas; es por ello por lo que se usa en los enunciados de dos grupos de entonación, donde el primero acaba con tono ascendente como señal de que la secuencia continúa. Ejemplo: Cuando vuelvas↑, / iremos de compras.
- En algunos enunciados declarativos insinuativos. Ejemplo: Te lo hubiera dicho, pero tú nunca me atiendes↑.
- En el último miembro de una enumeración, completa o incompleta, si esta está situada en la rama inicial del enunciado, es decir, no coincide con su final. Ejemplos: Ana, Paco, Luis / y Enrique↑ / votaron en contra; Su dinero, su poder, / su influencia↑ / cambiaron su carácter por completo.
- En el penúltimo miembro de una enumeración si el último se pronuncia con tono descendente y va precedido de una conjunción que coordina (es decir, es una enumeración completa). Ejemplo: Salí con el abrigo, / el bolso↑ / y el paraguas.
- En todos los grupos enumerativos de una serie, excepto el último, cuando se quieren enfatizar. Ejemplo: Ni había llamado↑, / ni había venido↑, / ni dejó ninguna nota↑, / ni dio señales de vida…
- En los enunciados interrogativos categóricos o absolutos, que no comienzan con un pronombre y pueden responderse con un «sí» o un «no». Ejemplo: ¿Quieres venir↑? Este es uno de los casos en los que se documenta mayor variabilidad en el mundo hispánico, dado que existen variedades del español, como la argentina o la venezolana, entre otras, que no presentan en estos casos un ascenso final, y marcan la diferencia con las oraciones declarativas mediante las inflexiones del pretonema.
- Se da también este ascenso, muy acusado, en las preguntas con adverbios o pronombres a las que se quiere dotar de un matiz de cortesía. Ejemplo: ¿Dónde le vendría bien↑?
- En las preguntas reiterativas o de eco (vayan o no introducidas por un pronombre o adverbio interrogativo), en las que se insiste sobre algo que se acaba de oír y que quizá no se haya entendido bien. Ejemplos: (No tengo hambre). ¿Que no tienes hambre↑?; (¿Cuándo vienes?). ¿Cuándo vengo↑?
- En algunos tipos de exclamaciones, particularmente de contenido positivo, de extrañeza o sorpresa. Ejemplo: ¡Si no lo esperaba↑!
- En los incisos situados en la primera rama de un enunciado. Ejemplo: Patricia, / la de la tienda↑, / se ha casado.
- Para marcar la continuación en el uso de la palabra (alternando a veces con el final suspensivo). Ejemplo: No creo que esa sea una buena solución↑.
-
Tonema final suspensivo. Este tipo de terminación se da en español con bastante frecuencia. En ciertos entornos puede alternar con un ligerísimo descenso o un ligerísimo ascenso tonal. Aparece en los siguientes contextos:
- Principalmente al final del primer grupo de entonación en los enunciados que presentan más de dos de estos grupos. Ejemplo: La chica →, que lo estaba viendo todo, empezó a gritar.
- En los vocativos no particularmente insistentes. Ejemplo: Conchita →, ven, por favor.
- En las preguntas retóricas, vayan o no introducidas por un pronombre o un adverbio. Ejemplos: ¿Qué puedo decirte →?; ¿Qué podía hacer yo→?
- En los enunciados imperativos, cuando la orden es más atenuada, el tono no llega a descender por completo y queda en un nivel de suspensión medio. Ejemplo: ¡Cállate→, por favor→!
- En las oraciones declarativas que expresan incertidumbre o vacilación. Ejemplo: Quizá no sabe nada aún →.
- Cada vez que la línea de enunciación se rompe al intercalar un inciso, sea este de la naturaleza que sea (vocativo, complemento, etc.). Ejemplo: La familia→ —pese a lo que se esperaba— no se mostró muy afectada.
-
Tonema final descendente. El descenso final en el tono, más o menos marcado, se utiliza por lo general en estos casos:
-
Registro tonal. El registro en el que se mueve la voz forma parte de la entonación tanto como la configuración del tonema o del pretonema (➤ P-78), y, al igual que la gama tonal, guarda relación con los contenidos de los mensajes:
- Se emplea un registro alto por lo general en los siguientes casos:
- En los pretonemas de las interrogaciones, sean del tipo que sean. Ejemplo: ¿De dónde has salido?
- En ciertos enunciados exclamativos o en interjecciones. Ejemplo: ¡No me lo puedo creer!
- En los enunciados imperativos o exhortativos. Ejemplo: ¡Deprisa, deprisa!
- Para marcar un contraste. Ejemplo: Usé el cuaderno, el nuevo… (= no el viejo).
- Se emplea un registro bajo en los siguientes casos:
- En los enunciados parentéticos o incisos, ya se pronuncien con tonema ascendente o descendente. Ejemplo: Su padre, que es insoportable, la ha desheredado.
- En los ruegos. Ejemplo: Le ruego que me disculpe…
- Se emplea un registro alto por lo general en los siguientes casos:
-
Gama tonal. El movimiento ascendente o descendente del tono puede ser más o menos amplio, es decir, más mesurado o más exagerado:
- La gama en la que se mueven las inflexiones tonales es más amplia, esto es, abarca un rango mayor de frecuencias, por lo general en casos como los siguientes:
- En las declarativas enfáticas (junto con una mayor intensidad) o categóricas. Ejemplo: Ni voy a ir, ni le voy a escribir, ni pienso llamar.
- En las oraciones interrogativas reiterativas o exclamativas. Ejemplo: ¿A eso le llamas tú una ayuda?; ¿Qué tengo que poner, me quieres decir?
- Para expresar sorpresa, excitación y alegría. Ejemplo: ¡Te he comprado un regalo fantástico!; ¡No me lo creo!
- Para expresar ira, enfado, impaciencia, amenaza. Ejemplo: ¡Te voy a dar dos bofetadas que te vas a enterar!
- En los mandatos u órdenes. Ejemplo: ¡Siéntate de una vez, caramba!
- La gama tonal es, sin embargo, más estrecha en casos como los siguientes:
- Para expresar aburrimiento, tristeza, infelicidad. Ejemplo: Desde que murió, soy otra persona.
- Al expresar miedo o cansancio. Ejemplo: Estoy hecho polvo.
- Para expresar displicencia o desapego. Ejemplo: Por mí, que se vaya.
- En los ruegos. Ejemplo: Quédate conmigo…
- La gama en la que se mueven las inflexiones tonales es más amplia, esto es, abarca un rango mayor de frecuencias, por lo general en casos como los siguientes:
-
La entonación en los medios de comunicación. La entonación es un recurso imprescindible para los profesionales de los medios de comunicación orales. Si la utilizan bien, permite diferenciar los contenidos fundamentales de los accesorios o poco relevantes, así como dotar a los mensajes de una infinita gama de matices, que, aplicados correctamente, contribuyen a mantener la atención de la audiencia.
Conviene que el locutor o presentador practique su elocución antes de la emisión correspondiente y, sobre todo, que sea consciente de que una mala entonación puede alterar por completo el significado y las connotaciones del mensaje.
-
Algunos errores frecuentes de entonación en los medios de comunicación. Se han señalado repetidamente, con respecto a la entonación, algunos malos hábitos recurrentes y muy característicos del habla de los medios, en particular por lo que se refiere a los programas informativos:
- Introducción de un número exagerado de acentos enfáticos (➤ P-66, f) y, en general, de una sobreacentuación que produce rupturas en los grupos acentuales, que eleva el tono sistemáticamente, no concuerda con el carácter más bien grave y mesurado del español y altera los patrones tonales propios de la lengua. Por ejemplo, Las informaciones en este sentido no lo avalan.
- Deformación —sobre todo en las oraciones declarativas— del tonema de cadencia final, que pasa a ser siempre circunflejo. Este tipo de inflexión se representa aquí con el signo ^ porque implica un ascenso marcado en la última sílaba acentuada y un descenso inmediato también en esa misma sílaba o en la siguiente. Por ejemplo, En los últimos momentos se ha rebajado la alerta roja^, pero se mantiene la naranja^, mientras se distribuye la ayuda^.
La inflexión circunfleja parece ser la más representativa de la entonación de los informativos tanto de radio como de televisión.
- Introducción de una inflexión ascendente tras casi cada grupo entonativo (o fónico, si hay pausas). El ritmo se ve alterado, al igual que la entonación y el significado. Por ejemplo, El regreso está siendo escalonado↑, insistimos↑: mucha precaución al volante↑; no descuiden la carretera↑.
- Falta de correspondencia entre el cambio de tema y la entonación. En el habla conversacional, a veces el inicio del tratamiento de un nuevo asunto (o de una nueva faceta del asunto) se marca con la introducción de una pausa, frecuentemente llena (➤ P-40). En el tipo de elocución de los informativos, eso no es posible, de modo que los cambios han de marcarse con inflexiones tonales, de intensidad, de registro, etc., además de con una breve pausa vacía, si es el caso. Sin embargo, esto a veces no sucede y no se aprecia cambio alguno, como en este ejemplo, en el que el locutor establece conexión con un enviado especial: Los disturbios se han venido sucediendo toda la noche↓. / Marisa Gómez desde París↓.
-
Recomendación general con respecto a la entonación:
Conviene tener siempre presente que los significados que transmite la entonación responden a la conjunción de los diversos patrones tonales (que abarcan el pretonema y el tonema) con el registro y la gama tonal que se manejen, así como con la velocidad de habla que se imprima a los enunciados, la intensidad o volumen de que se les dote y la distribución de las pausas que se lleve a cabo.
Cualquier cambio en uno de estos elementos puede conllevar variación en el significado o en la carga expresiva que lo caracterice. La persona que desee realizar una buena elocución debe conocer al menos algunos de los rasgos más generales que caracterizan la entonación del español, en cualquiera de sus variantes, y debe cerciorarse de que sus enunciados estén transmitiendo exactamente los matices que desea.
Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española:
Libro de estilo de la lengua española [en línea], https://www.rae.es/libro-estilo-lengua-española/la-entonación. [Consulta: 30/06/2024].