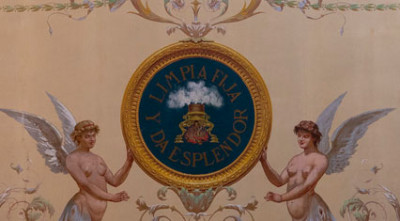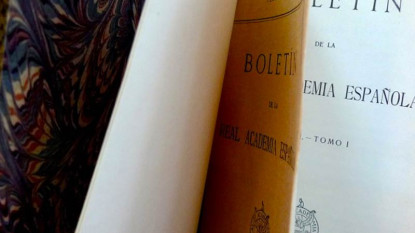Las pausas
- Las pausas son las interrupciones que se producen en el transcurso del habla. No todas las pausas son silenciosas (➤ P-38), en particular en el habla espontánea, dado que la improvisación del discurso por parte del hablante ocasiona la aparición de diversos fenómenos, como son, por ejemplo, la inserción de nuevos sonidos o los alargamientos de vocales situadas a final de palabra. Como es lógico, las pausas guardan estrecha relación con la velocidad de elocución, porque, a mayor cantidad de pausas, menor velocidad, y a la inversa.
- Grupos fónicos. Los fragmentos de habla comprendidos entre dos pausas se denominan tradicionalmente grupos fónicos. La extensión del grupo fónico es variable en un mismo hablante y de unos hablantes a otros, y está condicionada por aspectos situacionales, psicológicos, fisiológicos, etc. Por ejemplo, el enunciado Ir de cena y a bailar me permite relajarme admitiría dos segmentaciones en grupos fónicos: Ir de cena y a bailar # me permite relajarme e Ir de cena # y a bailar # me permite relajarme. A pesar de la variabilidad señalada, normalmente existe correspondencia entre el grupo fónico y la estructura sintáctica y significativa del enunciado (➤ P-42).
- Tipos de pausas. Cabe distinguir, en primer lugar, entre pausas vacías (las pausas silenciosas, sin sonido) y pausas llenas (que siguen siendo interrupciones en la secuencia hablada, aunque no impliquen silencio). Los procedimientos de relleno de este último tipo de pausas son variados (➤ P-45). Por ejemplo, en la oración Ayer por la tarde, # no recuerdo lo que hice, la almohadilla indica la posible ubicación de una pausa vacía, un silencio. En ese mismo contexto, el hablante tal vez diría Ayer por la tardeeee, no recuerdo… o bien Ayer por la tarde, eee, no recuerdo…, es decir, podría producir un alargamiento de la vocal última de tarde o introducir —entre otras opciones posibles— una vocal similar a e para ganar tiempo mientras piensa cómo va a continuar el enunciado. Se habla en estos casos de pausas llenas porque el habla no se interrumpe, pero la secuencia lógica del discurso sí.
-
Subtipos de pausas vacías. Las pausas vacías, que aparecen tanto en el habla conversacional e improvisada como en las emisiones preparadas y planificadas, y aún más en la lectura en voz alta, pueden ser de diversos tipos:
- Pausas fisiológicas. Se necesitan para respirar, para tomar aire. Por ejemplo, No creo que esto tenga mucho que ver con todo lo que me contaste antes, cuando veníamos en el autobús, esta mañana, # porque…
- Pausas cognitivas. El hablante vacila sobre cómo continuar el mensaje o bien busca el vocabulario o la construcción sintáctica adecuados para seguir. Por ejemplo, Es una persona muy # peculiar.
- Pausas lingüísticas. Las pausas que se introducen para estructurar sintácticamente el enunciado y para mantener el sentido suelen ser vacías; algunas son obligatorias, otras son facultativas. En ocasiones sirven también para deshacer alguna ambigüedad. Por ejemplo, Oye, # lo que te digo es… (pausa obligatoria frente a Oye lo que te digo…); Cuando llegué # eran las doce (pausa facultativa compatible con Cuando llegué eran las doce); Reconocí enseguida al padre del chico # que vino a casa (lo normal es interpretar que el que vino fue el padre), frente a Reconocí enseguida al padre del chico que vino a casa (lo normal es interpretar que el que vino fue el chico).
- Pausas comunicativas. Pueden aparecer sobre todo cuando el hablante quiere comunicar o expresar alguna intencionalidad particular (dotar de énfasis al mensaje, ceder el turno de palabra, etc.). Por ejemplo, Estaban presentes el gobernador, el ministro # y el presidente (la pausa destaca al último personaje presente).
-
Subtipos de pausas llenas. Entre las pausas denominadas llenas, que son propias del habla espontánea, conversacional, pueden diferenciarse fundamentalmente dos clases:
- Pausas cognitivas. Al igual que en el caso de las pausas vacías, el hablante puede recurrir a ellas para ganar tiempo antes de continuar su emisión (por vacilación u otras causas). Por ejemplo, Pídeme un helado de menta, # eee, # de fresa mejor.
- Pausas comunicativas. Responden a otro tipo de factores y dependen de la intencionalidad del hablante, como se ha mencionado en el caso de las vacías de este tipo (➤ P-39). Pueden ir destinadas a ceder el turno de palabra o simplemente señalar un cambio de tema en la conversación, especialmente si aparecen al inicio de una oración y no en el medio. Por ejemplo, A mí me encanta esta comida, # estee, # ¿y cuándo dices que te vas a Francia?
-
Duración de las pausas. Pueden darse pausas vacías y llenas mínimas, breves, medias, largas y muy largas. No existe acuerdo entre los estudiosos acerca de la duración exacta que marca la diferencia entre unas y otras, pero se han registrado en el habla pausas que van desde cien milisegundos a más de dos mil.
El que unas interrupciones se prolonguen más que otras es un hecho condicionado en buena parte por la función que cumplen y el lugar que ocupan: por ejemplo, al final de una oración sintáctica con sentido completo, las pausas vacías concluyentes son, lógicamente, más largas.
-
Ubicación de las pausas. Existe una correspondencia directa entre el grado de espontaneidad del habla y la aparición de pausas.
Si la expresión oral es improvisada y no planificada, presentará más pausas y estas tenderán a ser llenas; al contrario, cuanto más se haya preparado previamente lo que se va a decir, menos pausas (llenas o vacías) se registrarán.
Cuando se trata de la lectura en voz alta, sin margen alguno para la espontaneidad, lo esperable es que solo aparezcan pausas vacías acordes con las características del texto.
El hecho de que puedan o no surgir pausas en la secuencia está sujeto a algunas reglas o, en su caso, restricciones, que tienen que ver o bien con la existencia de determinadas agrupaciones —en principio inseparables— de clases gramaticales de palabras, o bien con la naturaleza de ciertas estructuras sintácticas.
-
Agrupaciones inseparables de palabras. La división del enunciado en grupos fónicos —esto es, fragmentos entre pausas— es variable y depende de factores de diverso tipo (➤ P-37). No obstante, ningún hablante competente en español propondría, por ejemplo, la segmentación Beber una # copa de # vino es # bueno para la # salud. En efecto, excepto en circunstancias particulares, no se insertan pausas en el interior de ciertas agrupaciones de palabras, como las siguientes:
- el artículo y el nombre: el perro
- un nombre y un adjetivo: comportamiento inadecuado
- un adjetivo y un nombre: suave perfume
- un verbo y un adverbio: duermo mucho
- un adverbio y un verbo: no viene
- un pronombre átono y un verbo: lo veo
- un adverbio y un adjetivo: mal diseñado
- un adverbio y otro adverbio: bastante bien
- los componentes de las formas verbales compuestas: había salido
- los componentes de las perífrasis verbales: se puso a gritar
- la preposición con su término: por la calle
Salvo por motivos cognitivos —encontrar la palabra justa, por ejemplo— o comunicativos —dotar al enunciado de algún matiz, enfatizar alguno de sus componentes, por ejemplo (➤ P-47)—, introducir pausas indebidas en estos grupos de palabras debería evitarse, puesto que violenta las normas correctas de elocución. Por esta misma razón, conviene hacer coincidir las pausas fisiológicas —producidas por la necesidad perentoria de respirar— con los límites de grupos acentuales (➤ P-60).
-
Condicionamientos sintácticos para la ubicación de pausas. La entera estructura sintáctica de las oraciones proporciona también pautas para la ubicación de las interrupciones:
- No puede haber pausa entre una oración de relativo especificativa y su antecedente (➤ G-165). Por ejemplo, sería incorrecto Solo se atendía en el hospital a los heridos # que estuvieran graves.
- Puede existir pausa entre una oración de relativo explicativa y su antecedente (➤ G-165). Por ejemplo, en Ayer conocí a los Gómez, # que son argentinos.
- Puede haber pausa entre los dos constituyentes principales de la oración: el sujeto y el predicado. Por ejemplo, en Los coches fabricados en esa planta # normalmente son muy buenos.
- Es admisible una pausa entre un sintagma verbal de extensión considerable y su sujeto pospuesto. Por ejemplo, en Se habían reunido a las puertas del edificio principal # muchos periodistas.
- Es posible una pausa entre una subordinada antepuesta o pospuesta a la oración principal. Por ejemplo, en Cuando Pedro se enteró de la noticia, # llamó enseguida a su casa; o en Tengo mucho interés en conocer a esa persona # para formularle muchas preguntas.
- También se acepta una pausa entre dos oraciones coordinadas. Por ejemplo, en O abres la ventana # o enciendes el aire acondicionado.
- Los incisos explicativos permiten pausas a ambos lados. Por ejemplo, en Quiso ver a María, # la tía de su novio, # porque la apreciaba.
- Igualmente, en las enumeraciones, puede introducirse pausa tras cada término. Por ejemplo, en Había vacas, # pollos, # conejos, # muchos animales.
La aparición de la pausa en muchos contextos es, como se ha visto, optativa, porque existen otros procedimientos para segmentar oralmente los enunciados, de acuerdo con su organización interna, que no implican ni silencio ni elementos de relleno (➤ P-73 y ss.). Más importante es, por tanto, recordar dónde no puede insertarse una pausa.
-
El empleo de las pausas llenas. El relleno más habitual para este tipo de pausas en el español europeo es una vocal, más o menos larga, muy similar a la e, pero existen otras posibilidades que se registran en todo el mundo hispánico: una vocal diferente —a o aaaa—, un murmullo nasal —mmm—, una vocal y un murmullo nasal —emmm—, una palabra —este, esto, y…— o incluso una muletilla —cómo se dice, o sea—. Asimismo, el hablante puede valerse del alargamiento del sonido final de la palabra precedente, como en Tieneeee quince años, donde la prolongación de la e concede al emisor tiempo para recordar la edad de la persona de la que habla sin que se produzca silencio.
Al ser propias del habla espontánea, las pausas llenas constituyen un recurso del que dispone el hablante si quiere dotar de naturalidad a su discurso y hacerlo parecer improvisado (aunque antes lo haya preparado intensivamente). No obstante, es muy importante para conseguir una buena elocución no incluir un número excesivo de esta clase de rellenos en el habla. De lo contrario, el resultado es entrecortado, poco fluido, repetitivo y, sobre todo, estilísticamente muy pobre.
-
Las pausas vacías y los signos de puntuación. Las pausas vacías pueden aparecer sea cual sea el grado de espontaneidad o de improvisación del mensaje, pero surgen de manera especial en la lectura en voz alta de textos escritos. Por tanto, su ubicación y características suelen ponerse en relación con los distintos signos de puntuación. Generalmente, se suelen establecer las siguientes correspondencias:
- El punto se traduce en una pausa mayor que la del punto y coma y la de la coma (tomando como referencia el mismo hablante y sin alteraciones notorias de su velocidad media de elocución).
- El punto y coma implica una pausa intermedia, ni tan larga como la del punto ni tan breve como la de la coma.
- La coma es un signo de puntuación que suscita una pausa muy corta.
- Los dos puntos pueden corresponderse con la duración de una coma o de un punto, dependiendo siempre del hablante, del énfasis que se quiera dar a la continuación del mensaje y de la velocidad de habla.
- En el caso de los paréntesis y de las rayas, de existir pausa, será siempre breve, como la de la coma, y, a veces, inapreciable.
No obstante, la correspondencia no es tan sencilla. Es preciso tener en cuenta dos hechos:
-
En el caso de que exista un signo de puntuación, este no tiene por qué reflejarse en el habla mediante una pausa más o menos larga y en ese preciso lugar. Por ejemplo, una coma puede manifestarse con un movimiento o inflexión melódica (➤ P-73), esto es, cambiando el tono de la sílaba que la sigue; de hecho, es más frecuente que se materialice mediante esta alteración tonal que con un silencio breve. Así, un vocativo con coma posterior en el texto, como en Ana, ven un segundo, se marca oralmente más a menudo con una inflexión tonal que con una pausa. Otras veces, lo que provoca la presencia de una coma es una variación en la cualidad de voz, o un cambio en la intensidad (➤ P-49) o en la velocidad (➤ P-28).
Sucede también que una coma u otros signos de puntuación, como una raya o un paréntesis, pueden no implicar la realización de una pausa exactamente en el lugar en el que aparecen. Por ejemplo, en Ya te dije que, con tiempo, todo se consigue, si se introduce una pausa entre que y con tiempo, la conjunción átona que pasa a ser tónica, lo cual no se ajusta a las reglas de acentuación de clases de palabras en español (➤ O-58 y ss.): Ya te dije que, # con tiempo, # todo se consigue. La correcta elocución sería, en cambio, Ya te dije # que, con tiempo, # todo se consigue; es decir, la coma gráfica y la pausa oral no coinciden. Lo mismo sucede con, por ejemplo, los pronombres relativos seguidos de coma: Me encontré a Juan, que, # muy a su pesar, había venido también, o con las preposiciones, como en el ejemplo extraído de este mismo fragmento: Lo mismo sucede con, # por ejemplo, los pronombres relativos. En ambos casos, la pausa oral marcada con la almohadilla no debe ir después de la palabra átona, que o con respectivamente, sino antes, pero las comas deben mantenerse.
Lo que resulta decisivo para una buena elocución de un texto escrito no es, por tanto, con qué procedimiento se materialice la puntuación de la que se parte, sino que esta última sea correcta (➤ O-86 y ss.) y que, llegado el caso, las pausas o inflexiones introducidas en el decurso se ajusten prioritariamente a las normas prosódicas (acentuación, entonación) del español, antes que a las gráficas.
-
En el caso de que no exista un signo de puntuación, ello no quiere decir que no haya una pausa —u otra manifestación (➤ P-76)— en el habla. Como de nuevo se ve, la lengua escrita no obedece a las mismas reglas que la lengua oral. Por ejemplo, en la oración La madre de mi novio tiene una casa en la playa, entre el sujeto, La madre de mi novio, y el predicado, tiene una casa en la playa, puede realizarse una pausa oral (o una inflexión tonal), pero no debe insertarse una coma (➤ O-95).
Para lograr una buena elocución de un texto escrito, se cuenta con la posibilidad de introducir pausas o inflexiones (u otros procedimientos) con independencia de que tengan o no una correspondencia en la grafía, y es conveniente saber en qué casos tal correspondencia existe y en cuáles no.
-
Las pausas en los medios orales de comunicación. Los profesionales de los medios orales de información se sirven de distintos tipos de pausas, dependiendo del tipo de emisión de que se trate.
-
Informativos. Por lo general, los presentadores de programas informativos introducen pausas, sobre todo vacías, por razones fisiológicas, por razones lingüísticas y, muy especialmente, porque desean imprimir énfasis a determinados fragmentos de su elocución. Esto es lógico, pues se pretende mantener la atención del oyente destacando palabras o ideas y evitando así la posible monotonía. Sin embargo, se corren varios riesgos:
- Un exceso de pausas enfáticas produce un efecto entrecortado y antinatural, desagradable para la audiencia. Por ejemplo, Los inmigrantes # rescatados en el Mediterráneo # llegaron # finalmente # al puerto.
- En ocasiones, el locutor, en su afán por enfatizar, introduce pausas en el interior de grupos de palabras que no pueden separarse (➤ P-43) o de grupos acentuales (➤ P-60). Por ejemplo, La comisión presentó el informe de lo # ocurrido al ministerio; Se ha multado a los dueños # de las viviendas por haber # infringido la normativa; Es preciso incrementar el número de # agentes; Iba a la casa y # luego salía.
El locutor debería preparar su lectura, con anticipación y con particular atención, para no exagerar el énfasis ni supeditar a él el cumplimiento de los requisitos básicos de una elocución correcta.
Por lo que respecta a las pausas fisiológicas sin ninguna correspondencia gráfica, es importante, como ya se ha dicho, que este tipo de interrupciones coincidan con límites de constituyentes sintácticos o con grupos de sentido pleno. Así, en la oración Se ha comprobado que el precio de todos los alimentos ha experimentado un enorme aumento desde que descendieron las importaciones procedentes de terceros países, sería incorrecto insertar una pausa para respirar entre desde y que, por ejemplo.
- Entrevistas y debates. En las entrevistas y debates conducidos por profesionales de los medios, aparecen tanto pausas vacías como llenas, al tratarse de un estilo de habla conversacional o que intenta reproducir los rasgos de una conversación. Por consiguiente, son aplicables todas las recomendaciones referidas tanto a un tipo como al otro, que se resumen a continuación.
-
Informativos. Por lo general, los presentadores de programas informativos introducen pausas, sobre todo vacías, por razones fisiológicas, por razones lingüísticas y, muy especialmente, porque desean imprimir énfasis a determinados fragmentos de su elocución. Esto es lógico, pues se pretende mantener la atención del oyente destacando palabras o ideas y evitando así la posible monotonía. Sin embargo, se corren varios riesgos:
-
Recomendaciones generales con respecto a las pausas:
- Como regla general, es preciso habituarse a hacer coincidir las pausas fisiológicas, para respirar, con los límites de los constituyentes sintácticos y de los grupos de sentido completo.
- El número y el tipo de pausas que aparecen en el habla guardan relación directa con su grado de espontaneidad. Por tanto, la inclusión de pausas es un recurso del que dispone el hablante para generar una impresión de naturalidad, si es ese su objetivo.
- Emplear un número exagerado de pausas ocupadas con diversos tipos de relleno empobrece la elocución y debe evitarse.
- La puntuación es una guía para ubicar las pausas, pero no existe una correspondencia absoluta entre la aparición de pausas orales y la de signos de puntuación.
- En principio, no deben insertarse pausas en grupos de palabras inseparables.
- Tampoco han de introducirse en la secuencia pausas que generen efectos indeseables, como la ruptura de grupos acentuales (esto es, agrupaciones de palabras átonas en torno al único acento de la palabra principal del grupo).
Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española:
Libro de estilo de la lengua española [en línea], https://www.rae.es/libro-estilo-lengua-española/las-pausas. [Consulta: 30/06/2024].