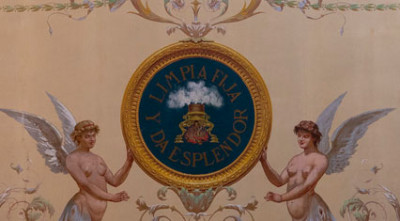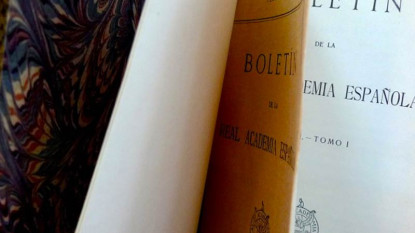Problemas de pronunciación
- La b y la v. Las letras b y v representan en español el mismo sonido, [b]. No se considera adecuado establecer en el habla distinción alguna entre ellas. Esta solo se da de forma natural en algunos lugares por influencia de otras lenguas existentes en esas zonas, como sucede en las regiones españolas de Valencia, Cataluña o Baleares, y en algunas áreas de América debido al contacto con lenguas amerindias y con el inglés.
- La letra x puede representar sonidos distintos en función del contexto, pero también del grado de formalidad del habla. Cuando va situada entre vocales, siempre debe pronunciarse como [ks]; pero, cuando va ante consonante (extra, expedición, etc.), puede pronunciarse [ks] o solo [s] dependiendo en buena medida del registro más o menos culto en el que se esté moviendo el hablante, y no es, por tanto, una incorrección (➤ P-23, g). Sí lo es, en cambio, pronunciar con [ks] y no con [j] palabras como México o Texas (➤ O-18). Asimismo, se considera afectada y debe evitarse la pronunciación [ks] en lugar de [s] de la x inicial: una palabra como xilófono se debe pronunciar, pues, [silófono].
- El dígrafo gu. El dígrafo gu solo aparece ante e, i y representa el sonido [g]. Así, guerra se pronuncia [gérra] y no [guérra]. En cambio, la secuencia gu de paraguas, que aparece ante a, no corresponde al dígrafo gu, por lo que se pronuncia como [g] + [u]: [paráguas]. Para que la u de gue y gui se pronuncie, debe escribirse con diéresis (➤ O-85), como ocurre en el caso de paragüero, que se pronuncia [paraguéro], no [paragéro]. (En la representación de la pronunciación entre corchetes, la presencia de u ya indica que esta vocal se pronuncia; si no se pronunciase, no aparecería —de ahí que en las transcripciones no se haya escrito diéresis—).
- El seseo. En la mayor parte del ámbito hispánico no se distingue entre las consonantes /s/ y /z/, y tanto las palabras escritas con s como las escritas con z o c (+ e, i) se pronuncian con /s/, de manera que, por ejemplo, casa y caza se articulan igual: [kása]. Este fenómeno es conocido como seseo y es característico de Canarias, gran parte de Andalucía y la práctica totalidad de la América hispana. Presentan, en cambio, ambas consonantes, /s/ y /z/, el centro y el norte de España, así como algunos núcleos del resto del territorio hispánico. El seseo goza de total aceptación en la norma culta, por lo que no se considera incorrecto. En cualquier caso, los hablantes seseantes deben seguir manteniendo la distinción entre s y z o c en la escritura, por lo que, por ejemplo, una palabra como zapato no se deberá escribir ⊗sapato.
- El ceceo. Algunos hablantes que no distinguen entre las consonantes /s/ y /z/ pronuncian con /z/ tanto las palabras escritas con z o c (+ e, i) como las escritas con s, de manera que, por ejemplo, articulan casa y caza como [káza]. Este fenómeno se conoce como ceceo y es característico de algunas zonas de Andalucía. A diferencia del seseo, que es propio de la gran mayoría de los hispanohablantes, el ceceo está muy poco difundido, se asocia con los niveles socioculturales bajos y, por tanto, se recomienda evitarlo en el uso general.
- El yeísmo. En la mayor parte del ámbito hispánico no se distingue entre las consonantes /y/ y /ll/, de manera que, por ejemplo, vaya y valla se articulan igual: [báya]. Este fenómeno es conocido como yeísmo y goza de total aceptación en la norma culta, también en su variedad rehilada (es decir, con la pronunciación característica de los países del Río de la Plata). No obstante, en la ortografía debe seguir manteniéndose la diferencia entre y y ll. Sobre el uso de y o ll en la escritura, ➤ O-23 y ss.
- Secuencias vocálicas, diptongos e hiatos. Cuando dos vocales son adyacentes en la secuencia hablada, pueden pertenecer a la misma sílaba o a sílabas distintas. En el primer caso, la secuencia de las dos vocales constituye un diptongo; en el segundo caso, conforma un hiato. Cuando son tres las vocales que se pronuncian en una misma sílaba, la secuencia se denomina triptongo.
- En principio, forman diptongo:
- una vocal cerrada (/i/, /u/) átona precedida o seguida de una abierta (/a/, /e/, /o/): pausa, peine, serie, voy;
- dos vocales cerradas distintas: triunfo, cuidar, ciudad.
- En principio, constituyen un hiato:
- una vocal cerrada tónica seguida o precedida de una vocal abierta: alegría, baúl;
- dos vocales abiertas: océano, cacao, poema;
- dos vocales iguales: creer, chiita, coordinar.
- Diptongos pronunciados como hiatos. Puede ocurrir que dos vocales que, por sus características, podrían formar un diptongo no se pronuncien en una misma sílaba. Esta situación se da entre algunos hablantes en palabras como piano, guion, jesuita o biólogo. En estos casos, se considera correcta la pronunciación en una o en dos sílabas, si bien, a efectos ortográficos, dichas secuencias vocálicas se deben considerar diptongos. De ahí que palabras como guion no se tilden, pues de acuerdo con lo anterior han de tratarse como monosílabas (➤ O-61).
- Hiatos pronunciados como diptongos. Una tendencia muy acusada del español —que se manifiesta sobre todo en el habla coloquial, rápida e informal, y no se considera necesariamente incorrecta— consiste en convertir en diptongos secuencias de vocales que originalmente son hiatos, en especial si las dos vocales son átonas: a.cor.de.o.nis.ta > a.cor.deo.nis.ta; a.e.ró.dro.mo > ae.ró.dro.mo. En los casos más extremos, ello ocasiona una modificación en el timbre de una de las vocales. Por ejemplo, [te.á.tro] > [tiá.tro] en teatro; [jo.a.kín] > [jua.kín] en Joaquín. Salvo en algunas zonas de América, este último proceso se rechaza en el habla culta y no debe, en principio, reflejarse en la escritura. Además, sea cual sea su pronunciación, estas secuencias se deben tratar como hiatos a efectos ortográficos.
- Diptongos con h intercalada. Dado que la pronunciación de dos vocales como diptongo es un hecho relacionado con el habla y no con la escritura, carece de importancia que aparezca una letra h (que no suena) intercalada entre las dos vocales en cuestión para que estas puedan pertenecer a la misma sílaba y formen, por ello, diptongo. Así ocurre, a pesar de la presencia de la h, en las secuencias marcadas de las siguientes palabras: rehu.sar, buhar.di.lla, prohi.bir… Si la h no es muda, sino aspirada (➤ P-3), las vocales ya no estarán contiguas en la pronunciación y, por tanto, no se formará ni diptongo ni hiato, como sucede, por ejemplo, en yi.had.
- Monoptongaciones. Es muy habitual en el habla relajada y descuidada que se produzcan monoptongaciones. El fenómeno consiste en eliminar uno de los dos elementos del diptongo original, de forma que es.ta.dou.ni.den.se se convierte en [es.ta.du.ni.dén.se], i.nau.gu.rar en [i.na.gu.rár] o vein.ti.cin.co en [ben.ti.zín.ko] o [ben.ti.sín.ko]. Esta pronunciación se debe evitar en el uso general y, naturalmente, no debe reflejarse en la escritura.
- Secuencias que, qui, gue, gui. No hay diptongo en las secuencias que, qui, gue, gui, puesto que la u no se pronuncia y, consecuentemente, no se produce contigüidad de dos vocales en la pronunciación. No se puede decir, pues, que las palabras gui.so ([gíso]) o qui.tar ([kitár]) contengan un diptongo, frente a lo que ocurre en el caso de pin.güi.no o cui.dar.
-
Triptongos. En principio, conforman un triptongo:
- una vocal abierta precedida y seguida de una vocal cerrada átona: vieira, averigüéis, guay.
No forman triptongos las secuencias de tres vocales en las que la central no es una abierta: por ejemplo, ca.ca.hue.te. En estos casos, generalmente, la vocal cerrada forma diptongo con la vocal siguiente e hiato con la anterior. Además, muchos triptongos originalmente no forman parte de una palabra, sino que se constituyen cuando en la secuencia hablada se suceden ocasionalmente tres vocales en dos palabras distintas: comió uvitas ([ko.mióu.bí.tas]), surtió efecto ([sur.tióe.fék.to]), por ejemplo. Con todo, no siempre la sucesión de tres vocales da lugar a un triptongo. Por último, tal como ocurre con los diptongos, se consideran triptongos a efectos ortográficos las secuencias de palabras como fiais o lieis, a pesar de que puedan no pronunciarse como tales (➤ O-61).
-
Secuencias de vocales iguales. Normalmente, cuando dos vocales iguales son adyacentes en la secuencia fónica, se pronuncia una sola vocal, siempre y cuando esa reducción no afecte al significado, lo que explica que se mantenga la doble vocal en la pronunciación de azahar, para no confundirla con la de azar, o en la de reevaluar (‘volver a evaluar’) frente a la de revaluar (‘adquirir más valor’). Tampoco se recomienda reducir a una sola vocal las secuencias de formas verbales como leemos o creemos, o en casos muy concretos, como alcohol, si bien en la lengua coloquial puede oírse con frecuencia la pronunciación reducida de estos últimos grupos. Sobre los casos de prefijación y composición en los que concurren dos vocales iguales, ➤ O-37.
Sin caer nunca en la afectación, la pronunciación de las vocales ha de ser cuidada en todos los ámbitos, muy en particular en los medios de comunicación y, en general, en las intervenciones públicas.
- Adición de /g/ ante /ue/. Se produce en ocasiones la adición de una /g/en casos como hueso (pronunciado [guéso]), hueco ([guéko]) o huelo ([guélo]). En todos estos ejemplos y en otros similares, se ha desarrollado una /g/, que procede del refuerzo de la primera vocal del diptongo (/u/), al ir esta situada en posición inicial de palabra, donde se favorece el reforzamiento de los sonidos. Aunque es un proceso comprensible, debe evitarse y no debe reflejarse en la escritura (➤ O-19, a).
-
Omisiones de consonantes. En la pronunciación de palabras muy empleadas, como por ejemplo todavía, se elimina a menudo, e indebidamente, la consonante /d/, en particular si la velocidad de elocución (➤ P-28 y ss.) es muy rápida y se trata de habla muy familiar o coloquial. En español europeo, esa misma consonante /d/ situada entre vocales desaparece muy frecuentemente en los participios pasados terminados en -ado ([kantáo] por cantado; [lucháo] por luchado…), o incluso en los sustantivos ([atentáo] por atentado, [senáo] por Senado…). Esto se da en todos los registros de habla, incluido el propio de los medios de comunicación, a diferencia de lo que sucede en el español americano, en el cual la pérdida de /d/ en esos contextos es mucho más esporádica y es percibida por los hablantes como incorrecta en mayor medida. Otras omisiones mencionables, menos extendidas, pero también incorrectas, son las que se producen en casos como [pobléma] por problema; [fustrárse] por frustrarse, etc., claramente vulgares, o bien aquellas otras, frecuentísimas, que afectan a ciertas consonantes en final de palabra: ciudad > ⊗ciudá; verdad > ⊗verdá; virtud > ⊗virtú; reloj > ⊗reló; pared > ⊗paré; club > ⊗clu, y muchas otras. Algunas de estas formas en las que se pierde la consonante final son préstamos de otras lenguas, como es el caso de club; otras, por el contrario, se han registrado desde siempre en el uso del idioma, pero tanto en unas como en otras se pone de manifiesto el rechazo del español a las sílabas complejas y su preferencia por el modelo consonante-vocal. Con todo, en una pronunciación cuidada se debe tender a pronunciar todas las consonantes, de manera relajada y lo más natural posible, sin forzar la articulación.
Con independencia de los motivos que originan los distintos procesos que afectan a las consonantes, un hablante instruido debe aprender a distinguir las pronunciaciones incorrectas, que conviene evitar, de las pronunciaciones, tal vez diferentes a la suya propia, que son completamente aceptables e incluso mayoritarias, como es el caso del seseo o del yeísmo.
-
Secuencias consonánticas. En español es posible encontrar secuencias de dos consonantes distintas, que pueden pertenecer a sílabas diferentes (árbol, Alberto, desvelar, estirar, también, enviar, enmienda, ánfora, Antonio, adyacente, arácnido, etnia, admirar), o bien a la misma sílaba (abrazo, crecer, atrapar, madre, ogro, hablar, psicología, bíceps). Incluso se dan casos de secuencias de tres o más consonantes, que pertenecerán necesariamente a dos sílabas distintas: destruir, extraordinario, obstáculo, istmo, instrumental… También es posible encontrar en la grafía las siguientes secuencias de consonantes iguales:
- n + n. Corresponde a los sonidos /n/ + /n/. Aparece en cultismos (perenne, cánnabis o cannabis, innato, etc.), en derivados de nombres propios (hannoveriano…) y en palabras prefijadas y compuestas (innegable, connotar, dígannos, ponnos; ➤ G-52, d). En la lengua oral, se deben pronunciar las dos consonantes. En algunas palabras, como jiennense, innocuo y sunní, se prefiere la pronunciación simplificada (con /n/), a la que corresponden formas con reducción gráfica: jienense, inocuo y suní.
- l + l. En español, la secuencia escrita ll se debe interpretar obligatoriamente como el dígrafo ll. Por esta razón, no se consideran adecuadas las grafías ⊗salle o ⊗salles para la combinación de sal (forma imperativa de salir) con los pronombres le y les. Se recomienda, en casos como este, optar por otra solución (para un ejemplo como ⊗salle al encuentro, podría ser sal a su encuentro).
- s + s. Esta secuencia gráfica no es propia del español, por lo que se escribe solo una s en casos como los siguientes: trasudor, de tras- + sudor; transexual, de trans- + sexual; digámoselo, de digamos + se + lo (➤ G-52, f)… Sigue reflejándose esporádicamente en la escritura en algunos extranjerismos como delicatessen o grosso modo, pero su pronunciación es incluso en estos casos la de una sola consonante.
- b + b. Se pronuncia como /b/ seguida de /b/, pero ambas relajadas, de manera que el resultado no sea afectado ni antinatural. Aparece en palabras prefijadas con sub-: subbloque, subbético, subboreal, etc. Se ha reducido, en cambio, en voces como subranquial y subrigadier. El grupo -bv- que aparece en obvio, obviedad, etc., se pronuncia igual que la secuencia -bb-.
- c + c. Aparece en palabras terminadas en -ción, como calefacción (➤ O-10), así como en algunas otras: acceso, accidente, eccema, occidente, occipital, occipucio, occitano, etc. Su pronunciación se explica en P-23, f.
- Otras. El resto de las secuencias de dos consonantes iguales solo aparecen en extranjerismos sin adaptar (por ejemplo, jogging, affaire, caddie…), que no se ajustan ni al sistema gráfico ni al sistema fonético del español, así como en derivados de nombres propios extranjeros —por ejemplo, heideggeriano (➤ O-239)—. Entre estos casos, destacan las secuencias -mm- y -pp-, que se mantienen excepcionalmente, a pesar de que muchas veces se pronuncian como una sola m y una sola p, en nombres de letras griegas y en sus derivados, como gamma, kappa o digamma, etc., y en nombres propios, como en Gemma (también Gema) o Emma (también Ema). Se conserva asimismo una secuencia de dos consonantes pronunciadas como una sola en el prefijo atto-. Cuando se adaptan las palabras que las contienen, estas secuencias se deben reducir, como ya ha ocurrido en muchos casos: dosier (de dossier), consomé (de consommé), escáner (de scanner), etc. No se excluyen las nuevas adaptaciones: guasap/wasap (de whatsapp), báner (de banner), táper (de tupper)…
-
b, d, g, p, t, c o ns ante consonante. Las pronunciaciones recomendadas en estos casos son las siguientes:
- b + consonante. Lo más recomendable es pronunciar la /b/, pero con un sonido muy relajado. Sobre la pérdida de b en casos como oscuro, ➤ O-38.
- d + consonante. La solución preferible en este caso es pronunciar una consonante relajada. La conversión de la /d/ en esta posición en /z/ se considera vulgar: [azbertír].
- g + consonante. En este contexto no se debe omitir la pronunciación de la /g/ ni se debe pronunciar como /j/. Por tanto, la palabra ignorante no se debe pronunciar ni [inoránte] ni [ijnoránte] (tampoco [innoránte]).
- p + consonante. La pronunciación esperable y aconsejable en interior de palabra es la de una /p/ relajada, cercana a la /b/. Es incorrecta su omisión en vocablos como concepto ([konzéto] o [konséto]) o su pronunciación como /z/, como en [ázto] por [ápto] para apto. En el caso de septiembre, sin embargo, se admite también la pronunciación espontánea habitual [setiémbre], que ha dado lugar a la variante gráfica setiembre, igualmente válida (➤ O-43). En posición inicial, la /p/ seguida de consonante no suele pronunciarse, como en psicología ([sikolojía]), psoriasis ([soriásis]), pterodáctilo ([terodáktilo]), etc. (➤ O-42 y O-43).
- t + consonante. Cuando la consonante /t/ va situada en posición final de sílaba ante otra consonante, como en etcétera, se recomienda pronunciarla relajada, a medio camino entre /t/ y /d/. En cuanto a la secuencia /tl/ en palabras como atleta, esta puede formar parte de la misma sílaba o dividirse entre dos sílabas diferentes dependiendo de la zona hispanohablante de que se trate. Así, en España y algunos países americanos, se pronuncia en dos sílabas ([at.lé.ta]), mientras que en México y otras zonas de América o Canarias se pronuncia en una sola sílaba ([a.tlé.ta]). Ambas soluciones son correctas.
- k + consonante. En palabras como doctor, no se debe omitir la pronunciación de la /k/ ([dotór]) ni se debe pronunciar como /z/ ([doztór]). Lo recomendable en estos casos es emitir un sonido intermedio entre /k/ y /g/. También en el grupo -cc- de palabras como elección se debe evitar la omisión del primer elemento ([elezión]) o su pronunciación como [z] ([elezzión]). La articulación recomendable es pronunciar un sonido intermedio entre una /k/ y una /g/, es decir, una /k/ muy relajada.
- x + consonante. Cuando la letra x va situada ante consonante, como en extraordinario, es normal y no se considera incorrecta la pronunciación de la x como /s/ en lugar de como /ks/. Así, aunque en la lengua esmerada es preferible la pronunciación [ekstraordinário], también sería válido pronunciar [estraordinário]. En cualquier caso, su grafía nunca variará: extraordinario, no ⊗estraordinario. En cambio, si la x está en posición intervocálica, como en éxito, solo se considera válida la pronunciación /ks/: [éksito], no [ésito].
- ns + consonante. La tendencia en el habla coloquial de algunas zonas apunta a eliminar de la pronunciación la consonante /n/: instituto se pronuncia [istitúto], conspirar se pronuncia [kospirár], instaurar se pronuncia [istaurár], etc. Conviene, sin embargo, tratar de mantener la consonante nasal aunque sea pronunciándola de manera muy suave y breve. Se dan algunas recomendaciones sobre la escritura de la secuencia ns en O-40 y O-41.
En general, puede afirmarse que todos los segmentos consonánticos que ocupan el final de sílaba, precisamente por la tendencia del castellano a la sílaba formada por consonante y vocal —sin consonante final—, están «en inferioridad de condiciones». Por ello, la mayor parte de los procesos de eliminación o de alteración en la pronunciación afecta a los sonidos consonánticos situados en ese contexto. Así pues, los hablantes que aspiren a conseguir una pronunciación correcta deben prestar una atención especial a la pronunciación de las consonantes en posición final de sílaba, tanto en interior como en final de palabra, puesto que son las más proclives a experimentar cambios en la pronunciación contrarios a la norma o, al menos, no recomendables.
Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española:
Libro de estilo de la lengua española [en línea], https://www.rae.es/libro-estilo-lengua-española/problemas-de-pronunciación. [Consulta: 30/06/2024].