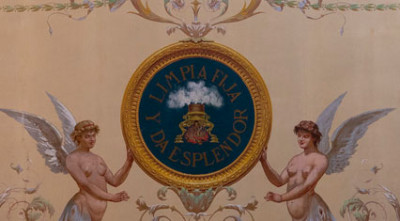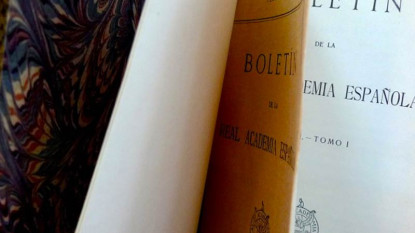3 Uso de los signos ortográficos
3.3.1 guion
El guion (-) tiene dos usos principales: como signo de división de palabras a final de línea (págs. 100-104) y como signo de unión entre palabras u otros elementos gráficos independientes (págs. 104-107).
Como signo de división de palabras a final de línea. Tanto en la escritura a mano como en la escritura mecánica o tipográfica, se emplea el guion para dividir aquellas palabras situadas al final de una línea que, por falta de espacio, deben escribirse en parte en la línea siguiente. El guion, colocado inmediatamente después de la última letra de la línea, indica que el elemento que lo antecede es un fragmento de una palabra que se completa con el fragmento que inicia el renglón siguiente:
En uno de los rincones del jardín, crecía un inmenso magnolio a cuya sombra jugaban los niños.
Se ofrecen a continuación las pautas que deben seguirse para dividir adecuadamente en español las palabras con guion de final de línea.
a) El guion no debe separar letras de una misma sílaba, sino que debe colocarse en alguna de las fronteras silábicas de la palabra. Así, si las sílabas de candidato son can, di, da y to, esta palabra se puede dividir a final de línea de tres formas: can- / didato, candi- / dato y candida- / to. Excepcionalmente, en las voces prefijadas o compuestas, puede realizarse una división morfológica que no respete las fronteras silábicas (→ c).
Naturalmente, para poder aplicar con corrección la norma anterior es imprescindible saber cómo se dividen las palabras españolas en sílabas, especialmente en lo que se refiere a las secuencias de consonantes, dado que, como se verá a continuación (→ b), las secuencias de vocales no se separan nunca con guion de final de línea, ni siquiera cuando las vocales pertenecen a sílabas distintas.
Pautas para la división silábica relativas a las secuencias de consonantes
▪ En español toda sílaba debe contener al menos una vocal, que constituye su núcleo. Por lo tanto, toda consonante o secuencia de consonantes situada a principio de palabra forma sílaba con la vocal siguiente: lo.te, gra.so, plie.go; y toda consonante o secuencia de consonantes situada a final de palabra se agrupa con la vocal anterior: a.zul, com.post, ré.cords.
▪ Una consonante entre dos vocales forma sílaba con la vocal posterior: e.ra, pi.so.
▪ Cuando son dos las consonantes en situación intervocálica, siempre que no constituyan un dígrafo (→ e), se dan dos casos, según las consonantes de que se trate:
□ Los grupos pr, br, tr, dr, cr, kr, gr, fr, así como pl, bl, cl, kl, gl, fl, son inseparables y forman sílaba con la vocal siguiente: a.pre.tar, ha.bló, ci.clo, a.le.gró, la.drón, co.fre.
No obstante, en casos de prefijación y composición puede existir una frontera silábica entre las consonantes de los grupos citados: subrayar [
Por otra parte, la secuencia tl, que en casi toda España y en algunos países americanos se pronuncia en sílabas distintas, forma un grupo inseparable y se pronuncia dentro de la misma sílaba en gran parte de América, en Canarias y en algunas áreas españolas peninsulares. Por lo tanto, las palabras que contienen esta secuencia, se separan en sílabas de dos formas, según las zonas: at.le.ta o a.tle.ta. Consecuentemente, el guion de final de línea podrá separar o no estas consonantes según se pronuncien en sílabas distintas o dentro de la misma sílaba: at- / leta o atle- / ta.
□ El resto de las secuencias de dos consonantes forman siempre parte de sílabas distintas: ac.to, rec.ción, blan.co, hip.no.sis, per.dón.
▪ Si son tres las consonantes que aparecen en posición intervocálica, las dos primeras se pronuncian en una misma sílaba unidas a la vocal anterior, mientras que la tercera forma parte de la sílaba siguiente: ins.tar, pers.pi.caz, ist.mo. Naturalmente, si las dos últimas consonantes forman uno de los grupos inseparables antes citados (pr, br, tr, bl, gl, etc.), la separación silábica se realiza teniendo en cuenta esa circunstancia: es.plen.dor, sub.cla.se, com.pra.
▪ Si son cuatro las consonantes que aparecen entre vocales, las dos primeras constituyen el final de una sílaba, y las otras dos forman parte de la sílaba siguiente: cons.tru.yen, abs.trac.to.
En español es muy raro que se articulen en posición final de sílaba en interior de palabra más de dos consonantes, circunstancia que solo se da en algunas voces procedentes de otras lenguas, como tungsteno y ángstrom. En estos casos, la frontera silábica se sitúa detrás de la s: tungs.te.no, ángs.trom.
b) Las secuencias de dos o más vocales no deben separarse nunca con guion de final de línea, se pronuncien o no en una misma sílaba: suer- / te, y no ⊗su- / erte; paí- / ses, y no ⊗pa- / íses; subi- / ríais, y no ⊗subirí- / ais. Pueden darse excepciones a esta regla en palabras prefijadas o compuestas donde sea posible realizar una división morfológica (→ c).
c) Las palabras compuestas y prefijadas admiten, además de la división silábica conforme a las pautas a y b (bie- / nestar, inte- / racción, hispa- / noamericano, mul- / tiusos, reins- / talar), una división morfológica, en la que el guion de final de línea se inserta entre sus componentes, ignorando las fronteras silábicas: bien- / estar, inter- / acción, hispano- / americano, multi- / usos, re- / instalar. Para que en una palabra compuesta o prefijada pueda aplicarse la separación morfológica, debe tenerse en cuenta lo siguiente: en las compuestas, cada uno de los componentes debe tener existencia independiente, mientras que en las prefijadas, la base a la que se une el prefijo debe ser una palabra. Por ello, no es posible dividir puntiagudo de esta manera, ⊗punti- / agudo, porque «punti» no existe como palabra independiente; ni puede dividirse inerme así, ⊗in- / erme, porque «erme» no es una palabra. Igualmente, es necesario que el prefijo sea productivo para que pueda identificarse como tal; así, deben evitarse divisiones como ⊗arz- / obispo o ⊗arc- / ángel, ya que arz- y arc- no son hoy prefijos productivos.
d) Cuando la primera sílaba de una palabra está constituida únicamente por una vocal, no debe colocarse tras ella el guion de final de línea dejándola aislada al final del renglón: abue- / lo y no ⊗a- / buelo; ile- / gible, y no ⊗i- / legible. Esta división sí puede realizarse si la vocal va precedida de h: hi- / dratante.
e) Los dígrafos ch, ll y rr son unidades gráficas inseparables, pues representan un solo fonema, de ahí que no puedan dividirse con guion de final de línea: sanco- / cho, ga- / llo, aba- / rroten. La única excepción se da en las palabras formadas por un prefijo o un elemento compositivo terminado en r (ciber-, hiper-, inter-, super-) antepuesto a una palabra que empieza por r, ya que en estos casos debe aplicarse obligatoriamente la división morfológica (→ c) para facilitar la identificación del término y su lectura: hiper- / realista, inter- / relación, y no ⊗hipe- / rrealista, ⊗inte- / rrelación.
f) Cuando la letra x va seguida de vocal, el guion de final de línea debe colocarse delante de la x: ane- / xionar, bo- / xeo. En cambio, cuando la x va seguida de consonante, el guion de final de línea se coloca detrás: inex- / perto, mix- / to, ex- / seminarista.
g) Las palabras que contienen una h muda intercalada se dividen a final de línea aplicándoles las reglas aquí expuestas, como si dicha letra no existiese. Así, al colocar el guion no deben separarse letras de una misma sílaba (→ pág. 100): adhe- / sivo (no ⊗ad- / hesivo), trashu- / mancia (no ⊗tras- / humancia); tampoco secuencias vocálicas, pertenezcan o no a la misma sílaba (→ b): cohi- / bir (no ⊗co- / hibir), prohí- / ben (no ⊗pro- / híben), vihue- / la (no ⊗vi- / huela); pero sí podrán separarse cuando se trate de palabras prefijadas o compuestas en las que sea posible aplicar la división morfológica (→ c): des- / hidratado, co- / habitación, rompe- / hielos; sin embargo, no podrán dividirse las palabras dejando a final de línea una vocal aislada (→ d): ahi- / lar (no ⊗a- / hilar). Existe una restricción: la partición no podrá dar como resultado combinaciones gráficas anómalas a comienzo de renglón; son, por tanto, inadmisibles divisiones como ⊗desi- / nhibición, ⊗clo- / rhidrato, pues dejan a principio de línea los grupos nh y rh, ajenos al español.
En palabras en las que la h intercalada representa un sonido aspirado en español, esta letra ha de considerarse como cualquier otra consonante: dír- / ham, Mo- / hamed.
h) Es preferible no dividir con guion de final de línea las palabras procedentes de otras lenguas cuyas grafías no han sido adaptadas al español, a no ser que se conozcan las reglas propias de los idiomas respectivos.
i) Las abreviaturas, sin estructura silábica en la mayor parte de los casos, no deben dividirse con guion de final de línea: ⊗ap- /do., ⊗te- / léf.
j) Las siglas escritas enteramente en mayúsculas no deben dividirse con guion de final de línea: ⊗UR- / JC; ⊗IR- / PF; ⊗NA- /SA. Únicamente los acrónimos que se han incorporado como palabras plenas al léxico general admiten su división con guion de final de línea: Unes- / co, ov- / ni.
k) Cuando, al dividir una expresión compleja formada por varias palabras unidas con guion, este signo coincida con el final de línea, deberá escribirse otro guion al comienzo del renglón siguiente: léxico- / -semántico, calidad- / -precio. No es necesario repetir el guion cuando la palabra que sigue es un nombre propio que empieza con mayúscula: Ruiz- / Giménez.
l) Las expresiones numéricas, se escriban con números arábigos o romanos, no deben dividirse nunca a final de línea: ⊗325- / 000 $, ⊗Luis XV- / III.
Como signo de unión entre palabras u otros elementos. El guion se utiliza también para unir palabras entre sí o con otros elementos gráficos.
Las palabras unidas con guion conservan la acentuación gráfica que les corresponde como voces independientes (→ pág. 57). Además, si ha de usarse la mayúscula, esta afecta a todas las palabras unidas con guion: Asociación de Amistad Hispano-Árabe, Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Se exponen a continuación los casos en los que el guion se emplea para unir palabras u otros elementos.
a) en antropónimos y topónimos compuestos. El guion se emplea para unir nombres de pila, apellidos y topónimos:
• Nombres de pila. Pueden unirse con guion los dos nombres de pila de un nombre compuesto cuando el segundo podría ser interpretado como apellido: Manuel-Andrés Dueñas (donde Dueñas es el primer apellido), frente a Manuel Andrés Dueñas (donde Andrés es el primer apellido).
• Apellidos. Se unen con guion los elementos integrantes de un apellido compuesto: Ana Sánchez-Cano (nombre y primer apellido).
• Topónimos. Se utiliza el guion para unir los nombres de entidades fusionadas que han dejado de ser independientes: Rivas-Vaciamadrid (fusión de dos municipios madrileños desaparecidos: Rivas del Jarama y Vaciamadrid). También, en el caso de territorios con varias lenguas oficiales, para unir las denominaciones en esas lenguas de un mismo lugar: Vitoria-Gasteiz (nombre en español y en vasco de la capital de una provincia española).
b) para unir adjetivos. El guion se emplea para unir adjetivos relacionales cuando se aplican a un mismo sustantivo sin que medie entre ellos nexo alguno: curso teórico-práctico, literatura infantil-juvenil, conflicto árabe-israelí. Los adjetivos relacionales son los que denotan el ámbito al que pertenece o con el que está relacionada la entidad a la que afectan: policial (‘perteneciente a la policía o relacionado con ella’). También son adjetivos relacionales los gentilicios, que denotan nacionalidad u origen geográfico: americano (‘de América’).
Muchos de los adjetivos relacionales adoptan una forma modificada terminada en o que les permite generar compuestos univerbales, al convertir los adjetivos en elementos compositivos que pueden unirse directamente, sin guion, al segundo término; así ocurre con sado- (por sádico) en sadomasoquista, con espacio- (por espacial) en espaciotemporal, con italo- (por italiano) en italoamericano, etc.
• Adjetivos gentilicios. Los adjetivos gentilicios se unen con guion cuando se mantiene la referencia independiente de cada uno de ellos, de manera que el guion actúa como indicador de un vínculo o relación entre entidades geográficas diferentes: [relaciones] palestino-israelíes (‘entre los palestinos y los israelíes’), [frontera] chileno-argentina (‘entre Chile y Argentina’), [guerra] franco-prusiana (‘entre Francia y Prusia’), [película] ítalo-franco-canadiense (‘producida entre Italia, Francia y Canadá’).
En cambio, cuando en el sustantivo al que se aplican conjuntamente los gentilicios se funden las nociones que denota cada uno de ellos por separado, no se emplea el guion intermedio. En ese caso ambos adjetivos forman un verdadero compuesto, que designa un concepto unitario: [escritor] hispanoalemán (‘de origen español y alemán’), [dialecto] navarroaragonés (‘del área de Navarra y Aragón’), [lucha] grecorromana (‘característica de la Grecia y la Roma antiguas’).
Sobre la acentuación gráfica de estos compuestos, (→ pág. 56).
• Adjetivos no gentilicios. El guion también puede unir dos adjetivos relacionales no gentilicios que modifican conjuntamente a un sustantivo: [análisis] lingüístico-literario, [personalidad] sádico-masoquista, en lugar de [análisis] lingüístico y literario, [personalidad] sádica y masoquista. Si los adjetivos antepuestos adoptan la variante modificada en -o, se unen al último término sin guion: [literatura] infantojuvenil, [tratamiento] bucodental, en lugar de [literatura] infantil-juvenil, [tratamiento] bucal-dental.
c) para unir sustantivos. El guion puede unir también sustantivos, bien para formar unidades léxicas complejas, bien para expresar relación entre las entidades por ellos designadas.
• Formando unidades léxicas complejas. Se utiliza el guion para crear compuestos ocasionales mediante la unión de dos sustantivos, de los que el segundo actúa como modificador del primero, al que aporta algunas propiedades o rasgos: hombre-caballo (hombre con cuerpo de caballo), vivienda-puente (vivienda temporal mientras se espera la definitiva),, etc. Algunos de estos compuestos pueden consolidarse en el uso general y pasar a formar parte del léxico asentado, momento en el que dejan de escribirse con guion intermedio, como ha ocurrido con ciencia ficción, coche bomba, hombre rana, sofá cama o pájaro mosca.
También se usa el guion para unir al mismo nivel las nociones expresadas por varios sustantivos: director-presentador, cazador--recolector, lectura-escritura, etc. Algunos de estos compuestos pueden transformar el primer sustantivo en un elemento compositivo y escribirse en una sola palabra, sin guion intermedio, como ha ocurrido en lectoescritura.
• Expresando relación entre las entidades designadas. El guion se utiliza también para unir varios sustantivos cuando se desea expresar de forma sintética la relación que se establece entre las entidades o conceptos designados por los sustantivos vinculados, en lugar de utilizar preposiciones o conjunciones: encuentro amistoso España-Argentina [= entre España y Argentina], diálogo Gobierno-sindicatos [= entre el Gobierno y los sindicatos], binomio espacio-tiempo [= formado por el espacio y el tiempo], tren París-Berlín [= de París a Berlín].
d) en palabras prefijadas. Sobre el uso del guion en la escritura de palabras con prefijo, (→ pág. 138).
e) en onomatopeyas formadas por repetición de elementos. En las expresiones onomatopéyicas (las que imitan o recrean un sonido) formadas por la repetición de elementos, puede emplearse el guion para unir estos cuando el conjunto se identifica como una sucesión rítmica continua: ta-ta-ta-ta (metralleta), taca-taca-taca-taca (taconeo), chas-chas-chas (cortes con unas tijeras o una podadera). Sobre otras formas de escritura de las onomatopeyas, (→ pág. 140).
f) en expresiones que combinan letras y cifras. El guion puede unir segmentos de letras y cifras en casos como los siguientes: DC-10 (avión de la Douglas Company, modelo 10), M-501 (carretera 501 de la Comunidad de Madrid). El uso del guion es obligatorio cuando el segmento alfabético es un prefijo: sub-21 (categoría deportiva inferior a veintiún años), super-8 (tipo de película cinematográfica). En el resto de los casos es admisible la escritura sin guion: ácidos omega 3 (tipo de ácidos grasos), 3G (por [telefonía de] tercera generación), G20 (por grupo de los 20 [países más industrializados y países emergentes]).
Otros usos
a) en expresiones numéricas. Se utiliza el guion entre grupos de cifras que componen determinadas expresiones numéricas:
• En las fechas, para separar las cifras que indican el día, el mes y el año (4-9-1994). Para ello puede usarse también la barra o el punto (→ pág. 192).
• Para reflejar intervalos numéricos expresados en números arábigos o romanos: en las páginas 23-45; durante los siglos X-XII. En la expresión de periodos, los años pueden escribirse en su forma plena (1998-1999) o de manera abreviada, omitiendo las dos primeras cifras, siempre que estas coincidan en los dos años (curso académico 71-72; Revolución de 1688-89).
b) como separador de sílabas. En obras de contenido lingüístico y en el ámbito didáctico, se utiliza el guion para separar las sílabas que componen las palabras, dejando siempre un espacio antes y después: ma - ri - po - sa. Con este mismo fin se emplea también el punto, aunque en ese caso no se dejan espacios: ma.ri.po.sa.
c) como indicador de segmentos de palabra. En obras de carácter lingüístico, el guion se utiliza en la escritura aislada de segmentos o unidades inferiores a la palabra (sílabas, prefijos, interfijos, sufijos, elementos compositivos, raíces, desinencias, etc.) para indicar que no son elementos gráficamente independientes. La colocación de los guiones indica la posición que ocupa el segmento dentro de la palabra: inter- (posición inicial: internacional), -ec- (posición interior: padrecito), -izar (posición final: actualizar).
Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española:
Ortografía básica de la lengua española [en línea], https://www.rae.es/ortografía-básica/uso-de-los-signos-ortográficos/signos-auxiliares/guion. [Consulta: 30/06/2024].