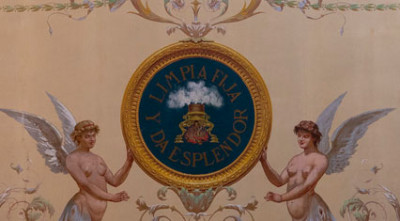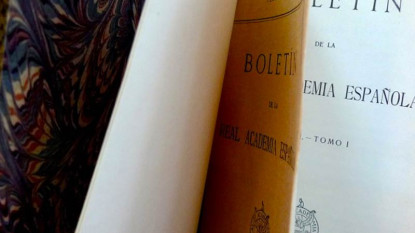7 Ortografía de expresiones que plantean dificultades específicas
7.2 Ortografía de los nombres propios
7.2.1 antropónimos
En el sistema español, los antropónimos están formados por el nombre de pila y la mención del primer apellido de cada uno de los progenitores: María Rosa Ordóñez Robles; Pedro Linares Cobo.
Nombres de pila y apellidos. En la actualidad, los padres gozan de libertad para elegir el nombre de pila de sus hijos en un repertorio onomástico que se ha ampliado a lo largo del tiempo con la entrada de nombres extranjeros, nombres de personajes históricos o legendarios, y nombres comunes que reflejan realidades o conceptos altamente valorados.
La libertad de elección —e incluso de creación— del nombre de pila no debe confundirse con la licencia para alterar su forma tradicional o transgredir las reglas ortográficas generales.
Frente al nombre de pila, el apellido no puede elegirse o modificarse arbitrariamente, ya que se hereda de los progenitores y establece la filiación familiar.
Dentro de los nombres propios hispánicos, puede distinguirse entre aquellos que muestran una única forma asentada en español (Álvaro, Inés, Herrero, Vega), para los que no se considera correcto el uso de otra grafía, y aquellos que presentan una o más variantes asentadas que se han fijado en la tradición como igualmente válidas (Jenaro y Genaro, Elena y Helena, Cepeda y Zepeda).
Cuando presentan variantes igualmente admitidas, en el caso del nombre de pila cabe la libre elección de una de ellas en el momento de la imposición del nombre, no así en el caso del apellido, ya que la variante heredada supone la adscripción del individuo a una rama o familia concreta. Por ejemplo, unos padres pueden elegir llamar Rut o Ruth a su hija, pero esta no podrá utilizar el apellido Vásquez si la forma que utiliza su familia es Vázquez.
Los nombres propios pueden presentar en ocasiones ciertas peculiaridades, como la conservación de grafías arcaicas (Ximena por Jimena; Leyre por Leire; Ybarra por Ibarra; Mexía por Mejía).
Aunque el repertorio onomástico es extenso y ha crecido ampliamente con las nuevas incorporaciones, muchos hablantes, que valoran sobre todo la originalidad en el nombre de pila, crean nuevas unidades por procedimientos como la formación de anagramas de nombres ya existentes (Airam, a partir de María), la unión de segmentos de los nombres de los progenitores (Hécsil, de Héctor y Silvia) o la fusión de varias palabras o de fragmentos de frases (Yotuel, unión de los pronombres yo, tú y él), recursos inusitados en España, pero no raros en algunos países hispanoamericanos. Desde el punto de vista lingüístico, solo cabe exigir su plena adecuación a la ortografía y la pronunciación españolas.
Los nombres de pila compuestos suelen conservar su escritura en varias palabras: José Antonio, Luis Alberto, Elena María. Solo es posible unir ambos componentes con guion cuando el segundo de ellos pueda confundirse con un apellido: Juan-Marcos Gómez (donde Gómez es el primer apellido), frente a Juan Marcos Gómez (donde Marcos es el primer apellido). Para grafías unitarias como Maricarmen, Josemaría o Juanjosé, → pág. 136.
En el caso de los apellidos, la práctica más frecuente hoy en español es yuxtaponerlos sin ningún tipo de conector: José Pérez García.
Los apellidos compuestos formados por la unión de dos apellidos simples se escriben con un guion intermedio para no confundirlos con la mención de los dos apellidos: Juan Pérez-Gómez (nombre y primer apellido compuesto) frente a Juan Pérez Gómez (nombre y dos apellidos simples).
Para el uso de la mayúscula inicial en los apellidos con preposición o artículo, → pág. 116.
Nombres hipocorísticos. Los hipocorísticos son acortamientos, diminutivos o variantes del nombre de pila original que se emplean en lugar de este como designación afectiva o familiar: Nando (de Fernando o de Hernando), Anita, Mabel (de María Isabel), Curro (de Francisco).
Aunque su empleo estaba restringido al terreno privado, familiar o coloquial, en la actualidad, dada la general relajación de los formalismos, hay una clara tendencia a emplearlos en todas las esferas de la vida social. Por ello, algunos hipocorísticos están experimentando un proceso de emancipación y pueden comportarse a todos los efectos y en cualquier situación como nombres de pila primarios: Tina, Álex, Lola, Malena, Marisa. De hecho, muchos han alcanzado total autonomía, desligándose de la forma plena de la que proceden: Emma, hip. de Emmanuela; Elsa, hip. de Elisa o Elisabet.
Los hipocorísticos deben someterse, como el resto de las palabras, a las normas ortográficas del español. Se debe recordar especialmente que los hipocorísticos de nombres tradicionales españoles que terminan en el fonema vocal /i/ precedido de consonante deben escribirse con -i: Cati, Dani, Loli, Mari (→ pág. 7), y que la norma de escritura de m ante p y b debe aplicarse también en ellos: Juampe y no ⊗Juanpe, por Juan Pedro (→ pág. 10).
Los antropónimos y las lenguas cooficiales. El español no es la única lengua oficial en muchos de los países hispanohablantes: mientras que en España convive con el catalán, el gallego y el vasco, en América lo hace con un gran número de lenguas indoamericanas.
Por ello, muchos hispanohablantes portan nombres para los que existen dos formas: la propia de su lengua vernácula y la forma española o hispanizada. Cada persona podrá elegir cualquiera de las dos, respetando siempre las convenciones ortográficas de cada lengua y evitando el uso de grafías híbridas, que mezclen recursos de ambos sistemas ortográficos: Begiristain, Sunyer, Maruxa, Apumayta, Huaccha, Huallpa, Xóchitl, o bien sus correspondientes en español Beguiristáin, Suñer, Maruja, Apumaita, Huacha, Hualpa, Súchil.
Antropónimos de otras lenguas. La tendencia más generalizada en la actualidad para los nombres y apellidos de personas extranjeras es el empleo directo de la forma de su lengua de origen: Henry Miller, Leonard Bernstein, Marcello Mastroianni, Marie Curie. Esta opción es la única posible para aquellos nombres que no tienen equivalencia en nuestra lengua: Ashley, Allison, Darrell.
En el pasado, los antropónimos extranjeros solían sufrir un proceso de hispanización: Juana de Arco, por Jeanne d'Arc; Ana Bolena, por Anne Boleyn; Alberto Durero, por Albrecht Dürer; Avicena, por Ibn Sina; Confucio, por Kung Fu-Tzu. La mayor parte de estas formas conservan su vigencia en nuestros días. A pesar de ello, la presión moderna hacia el respeto de la forma original es tan fuerte que para muchos personajes históricos alternan hoy en similares proporciones la forma original y su equivalente en español: Carlos Marx / Karl Marx, Eduardo Manet / Édouard Manet, Pablo Casals / Pau Casals.
En la actualidad, únicamente se usan formas hispanizadas (por traducción, equivalencia o adaptación) en los siguientes antropónimos:
a) El nombre que adopta el papa para su pontificado, a diferencia de su nombre seglar: Juan XXIII, frente a Angelo Giuseppe Roncalli.
b) Los nombres de los miembros de las casas reales: Isabel II de Inglaterra, Gustavo de Suecia. No obstante, la adopción de la forma original está ganando terreno también en este campo: Harry de Inglaterra, Frederik de Dinamarca.
c) Los nombres de santos, personajes bíblicos, personajes históricos o célebres: san Juan Bautista, Herodes, Julio César, Alejandro Magno, Nicolás Copérnico, Miguel Ángel.
d) Los nombres de los indios norteamericanos: Caballo Loco, Toro Sentado.
e) Los apodos o los apelativos y sobrenombres de personajes históricos, a fin de preservar su connotación semántica: Pipino el Breve, Iván el Terrible, la Reina Virgen, Catalina la Grande.
La adaptación a la ortografía española de nombres extranjeros está plenamente indicada cuando un nombre de otra lengua se incorpora a nuestro repertorio y comienza a imponerse a hispanohablantes nativos. Si no presentan secuencias problemáticas o ajenas a la ortografía española, adaptarlos solo requiere someterlos a nuestras reglas de acentuación: Íngrid, Dónovan, Édison. Así ha sucedido tradicionalmente con formas como Iván —variante eslava de Juan—, ya asentada por completo como nombre de pila español.
Son desaconsejables, en cambio, las grafías híbridas, que no son ni extranjeras ni españolas: ⊗Stiven, ⊗Yénnifer, ⊗Jéssika, ⊗Yónathan o ⊗Yoshua.
Acentuación de antropónimos. Los nombres de pila y los apellidos españoles, así como los hipocorísticos, deben someterse a las reglas de acentuación gráfica de nuestra lengua (→ págs. 38-44): Raúl, García (hiatos de cerrada tónica); Míriam, Sáez, Róber (palabras llanas no terminadas en n o s); Ángeles, Álvarez (esdrújulas); Hernán, Toñín (voces agudas terminadas en n); Luis, Sainz (monosílabos).
Algunos nombres presentan doble acentuación admitida, por lo que el uso de la tilde dependerá de su pronunciación: Óscar, con tilde cuando se pronuncia llana, como en la mayor parte del ámbito hispánico, u Oscar, sin ella cuando se pronuncia aguda, como sucede en la Argentina y en el área caribeña. Casos similares son Abigail / Abigaíl o Magali / Magalí.
En los nombres compuestos, si los dos elementos se escriben por separado, deben conservar su acentuación gráfica, aunque el primero de ellos pueda haber perdido su acento prosódico: José Luis, Jesús Ángel, María José, etc.; en cambio, si se ha producido la fusión gráfica de ambos elementos, las reglas de acentuación deben aplicarse sobre el compuesto resultante: Juanjosé, Josemaría, etc. (→ págs. 56-57).
Algunos nombres propios tradicionales bisílabos y agudos suelen adoptar en el registro familiar o popular una variante con acentuación llana, esquema más habitual en los hipocorísticos españoles: José > Jose [
Los nombres propios y apellidos pertenecientes a lenguas en contacto con el español (catalán, gallego, vasco, quechua, aimara, etc.) se someterán a las reglas españolas de acentuación solo en su forma hispanizada: Cóndor (quechua Kunturi), Echevarría o Echeverría (vasco Etxeberria), Nuria (cat. Núria); o en aquellos casos en los que, no existiendo problemas de adecuación al español, quien lleve ese nombre o apellido lo considere plenamente integrado en el sistema de nominación de nuestra lengua: Bernabéu, Asiaín.
En cambio, las reglas de acentuación del español no son aplicables a los nombres propios de personas no hispanohablantes que procedan de otras lenguas de alfabeto latino. Así, cuando se citen en textos españoles, se respetarán los usos de tildes u otros diacríticos de la forma original (siempre que sea posible su reproducción): Ingrid Bergman, Ségolène Royal, António dos Santos, Björn Borg, etc.
Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española:
Ortografía básica de la lengua española [en línea], https://www.rae.es/ortografía-básica/ortografía-de-expresiones-que-plantean-dificultades-específicas/ortografía-de-los-nombres-propios/antropónimos. [Consulta: 30/06/2024].